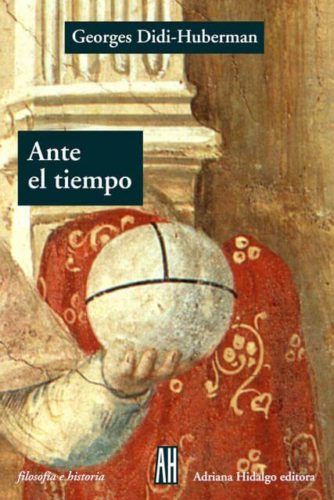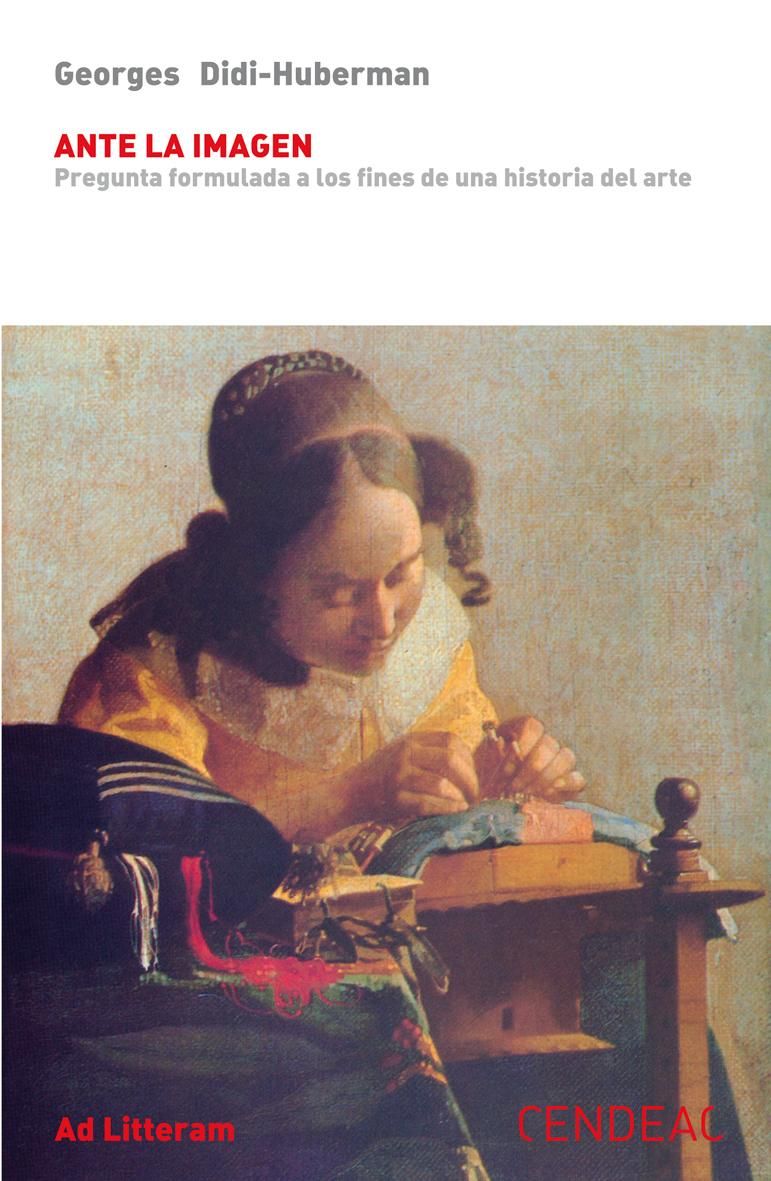El tiempo de lo visual. Memorias de una historia de las imágenes
Hay una frase de Keith Moxey que me acompaña desde que publicamos el libro El tiempo de lo visual en el 2015: “si el tiempo de la obra no ha de limitarse al horizonte de su creación, entonces […] emerge su poder anacrónico”. Esta frase, sencilla en apariencia, alberga la capacidad de volar por los aires toda la cimentación de la historia del arte que se había ido fraguando a la largo de la segunda mitad del siglo XX y que tiene en la iconología (panofskiana) uno de sus exponentes más claros. Según esta forma tradicional de entender la disciplina, la obra de arte pertenecía al tiempo de sus creadores o comitentes; los que veníamos después, contemplándola en un museo o frente a un retablo apolillado, quedábamos al margen. Nuestra experiencia, sencillamente, no contaba o no era relevante. Los libros de Didi-Huberman, entre otros, hacía tiempo que estaban situando el foco en este mismo problema, advirtiendo de la necesidad de un cambio de paradigma. Recuerdo que, desde que leí/devoré los libros Ante la imagen y Ante el tiempo, todo cuanto había aprendido en la facultad fue desmoronándose de manera irrefrenable hasta quedar amontonado, en completo desorden, en una ubicación poco accesible de mi memoria.
El libro de Moxey terminó por quitar esa última clave de bóveda que sostenía las pocas certezas (iconológicas) a las que me aferraba, temeroso por abrirme a un campo nuevo del que desconocía sus códigos. Pero este libro también me aportó los rudimentos necesarios para volver a montar un conocimiento que, desde entonces, no podía descansar ordenado en los cómodos estantes de los períodos históricos: había que pensar la historia de las imágenes sin una secuencia que la organizase. ¿Cómo plantear algo así? Moxey, por una parte, se propone analizar el problema del anacronismo, tal vez con un sentido más pragmático que Didi-Huberman (quien, en sus escarceos por la densa selva warburgiana, a veces termina saboreando la poética de la deriva y olvida recuperar la senda) y, por otro, identifica con brillantez la heterocronicidad de la imagen; es decir, la idea de que son muchas las formas de temporalidad que confluyen en la imagen.
Desde un punto de vista personal, fue el primero de los planteamientos del libro de Moxey, aquel que se preocupa por el anacronismo que subyace a la experiencia de la imagen, el que más me interesó. Así, sin darme cuenta, avertí que me adentraba en los confines de otro concepto tan necesario como esquivo: la experiencia. No es ahora el momento de abordar esta noción, sobre la que hace tiempo apunté algunas ideas sueltas, pero sí me interesaba subrayar cómo este libro consiguió fijar ciertas ideas con las que pude plantear preguntas más atinadas y pertinentes. Pero faltaba un elemento para esbozar la ecuación completa: si el tiempo es anacrónico porque depende de la experiencia generada en cada observador, ¿cuál es el objeto de esta experiencia? Es decir, ¿debemos seguir estudiando las “obras de arte” en base a estas nuevas perspectivas o es necesario ampliar el campo de acción? Fue así como me convencí de que, en realidad, lo que me interesaba no era la historia del arte, sino la historia de las imágenes. O, si nos ponemos puntillosos, “la historia de la experiencia anacrónica de las imágenes”.

Animado por todo ello, hace un par de años quise poner en práctica estas ideas, testarlas, en un ejemplo cercano: la iglesia del Santuario de Estíbaliz, donde tiene la sede nuestra editorial. Leyendo la bibliografía que sobre esta iglesia románica se había escrito, pronto advertí que, de forma inesperada, estaba ante un ejemplo magnífico que demostraba las tesis de quienes defendían el (inevitable) anacronismo de las imágenes. Tenía, ante mí, una iglesia del siglo XII de la que no había documento alguno: no sabía con certeza ni quién era su comitente, ni en qué fecha se había erigido, ni cuáles habían sido los motivos que llevaron a levantar una de las iglesias románicas más importantes del País Vasco en un entorno aparentemente deshabitado. ¿Qué podemos decir los historiadores del arte cuando la realidad objetiva es ésta? La iconografía y la iconología acude a nuestro rescate y, de pronto, los canecillos, capiteles, dovelas y demás elementos mudos se vuelven parlantes y empiezan a contarnos historias de lo más sorprendentes. La piña se transforma en alegoría de la Iglesia, el pez en emblema de Cristo, el lirio en la pureza de la Virgen… y, como por arte de magia, se levanta una narración, de apariencia convincente, sobre el que podemos discutir y construir un relato historiográfico sólido y debidamente refrendado. ¿Pero qué fundamento tiene todo este impulso a la luz de las críticas de Moxey antes apuntadas?

Buscando dar respuesta a esta difícil pregunta, me planteé estudiar anacrónicamente el templo de Estíbaliz, revelar los contextos singulares en los que plasmaron las diversas teorías sobre su historia y “mensaje” iconográfico. Así, por ejemplo, emergió la figura del monje benedictino Ramiro Pinedo, un fascinante personaje que unió de manera tan estrecha su vida personal con los lugares sobre los que escribía (Silos y Estíbaliz) que, por momentos, resultaba indistinguible su biografía de la iconografía que borboteaba en sus escritos. Él, que se afanó en demostrar, recurriendo a eruditas citas de fuentes medievales, el sentido último de las imágenes cuando fueron concebidas, en el lejano siglo XII, se convirtió sin quererlo en el ejemplo perfecto para demostrar que, en realidad, su ímpetu no hacía sino evidenciar la pertinencia (e interés) de su experiencia ante las imágenes en pleno siglo XX. Si alguien tuviera curiosidad sobre este tema, pues tampoco este post tiene por objetivo desarrollar este ejemplo puntual, puede leerse el texto que publiqué hace unos meses en la revista de Historiografía sobre este curioso caso de Estíbaliz.
La reciente reimpresión del libro de Moxey, que nos ha permitido “reflotar” un libro que hacía tiempo que llevaba agotado, me ha despertado la necesidad de homenajearlo, modestamente, reconociendo su importancia decisiva en una etapa vital muy concreta. Resulta reconfortante comprobar que, la afortunada frase de su prologuista (Miguel Ángel Hernández Navarro) que acompaña a la contraportada del libro, sigue tan vigente como hace cinco años: “Hay libros que poseen la virtud de mostrar el clima intelectual de toda una época. Uno los lee y tiene la sensación de hacerse cargo de lo que sucede en todo un campo disciplinario, como si estuviera respirando el aire de un tiempo nuevo”.
El tiempo de lo visual. La imagen en la historia
Keith Moxey, uno de los teóricos de la Historia del Arte y los Estudios Visuales más destacados en la actualidad, reúne en este volumen sus investigaciones más recientes en torno al problema del tiempo, las imágenes y la historia. La teoría y la reflexión crítica se funden con una puesta en práctica valiente que no rehúye las dificultades de situarse ante las imágenes para interrogarlas desde una perspectiva abierta. Esta mirada incorpora necesariamente al crítico y al historiador, y a las sutiles subjetividades que permanecen escondidas en sus textos. Y es que, como recuerda Miguel Ángel Hernández en el prólogo, “pocos historiadores son capaces de escuchar el murmullo de voces que siempre hay bajo un texto con la precisión que lo hace Moxey. Y pocos tienen la finura para encontrar huellas y rastros de subjetividad incluso en aquellos lugares en que ingenuamente todo parece haber sido borrado”.
Este libro propone al lector un recorrido por los modos de construir conocimiento a través de las imágenes y se interroga por el papel que en este proceso ocupa la Historia del Arte: una disciplina que para Moxey sigue muy viva y debe ser capaz de responder a las nuevas exigencias de una sociedad globalizada. “El tiempo de lo visual puede entenderse, pues, como un intento, en primer lugar, de mostrar cómo afectan las nuevas concepciones del tiempo a la disciplina y, en segundo, cuáles son los modos en los que, a partir de ese momento, es posible la escritura y el conocimiento”.